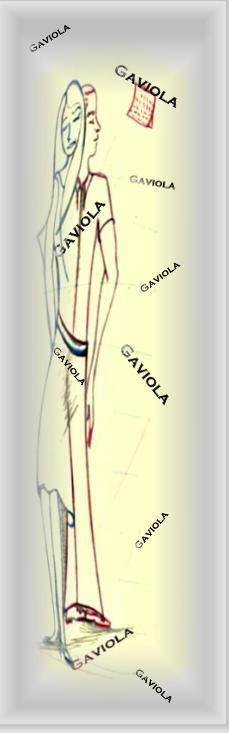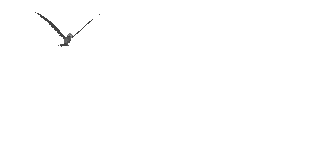
Web Master: [email protected]
Música: Tartini
|
Me
visitaron |
|
|||||||
|
¿Y quién liberará a los que no saben quienes son de la cadena perpetua de sus cuerpos? Para todos aquellos que no se reconocen en su propio cuerpo.
Y para ti: mi querido amigo; el que tratas de ocultarme lo que yo ya sé.
|
A TRES DÍAS DE AGOSTO Se despertó con una imprecisa sensación de inquietud. Por los postigos del balcón se filtraba un resto de luz atenuada que indicaba que la tarde languidecía definitivamente dando una tregua a la calorina de las horas precedentes. Sintió cómo el sudor le pegaba las sábanas al cuerpo desnudo; desde la almohada, también humedecida, le llegaba el suave olor de su propio perfume de siempre, ligeramente agrio, y se removió con desagrado, remoloneando y buscando inútilmente en la cama una parte más fresca y oreada que le dijera que todo podría ser distinto. Miró el reloj de la mesilla de noche y se sobresaltó con una acometida de repentina urgencia: eran las nueve de la noche y si, como se había propuesto, esta vez en forma irrevocable, iba a consumar lo que durante tantos años venía retrasando, tendría que dejar la cama y empezar a arreglarse. Se metió en la ducha y graduó la temperatura del agua hasta sentir sobre la piel un deseado frescor que arrastraba los últimos sudores. Miró su cuerpo enjabonado y lo fue palpando con emocionada aprensión, como siempre le sucedía, sintiéndolo, a un mismo tiempo, extraño y urgente, inquietante y lejano; como si no le perteneciera pero le estuviera exigiendo un ilícito esmero íntimo, personal y opresor. Salió de la ducha, se envolvió voluptuosamente con la sábana de baño que estaba recalentada, se secó con esmero y, después de ajustarse la delicada ropa interior, se dispuso a maquillarse con desmañada atención. Terminó de retocarse los labios corrigiendo, sin demasiado tino, los desdibujados bordes; volvió a pasarse el peinecillo del rimel por las pestañas y parpadeó repetidamente para comprobar el efecto. Repasó las rebeldes sombras de las mejillas con un nuevo toque de maquillaje y giró la cabeza a un lado y a otro tratando de verse la nuca para examinar el efecto de la liviana camisa de seda que acababa de ponerse, con el cuello cuidadamente subido por atrás, y comprobó con satisfacción el resultado de casi una hora de trabajo. Antes de salir del cuarto de baño trató de escuchar cualquier ruido en el exterior; sabía perfectamente que en la casa no había nadie pero, aún así, no podía dominar una mortificante sensación de terror instalada en algún impreciso lugar de su vientre, donde siempre se le agolpaban los miedos como pasajeros de un tren en vía muerta. Solamente escuchó el ronroneo del aire acondicionado que funcionaba en el salón mitigando el bochorno de la calurosa tarde de Julio que empezaba a consumirse a lo lejos con colores violetas y anaranjados, por detrás de las colinas del viejo Parque del Poniente. Se observó una vez más en el espejo del vestidor. Con el dedo índice de su mano derecha estiró hacia arriba la mejilla ligeramente caída, y la volvió a dejar descender comprobando que aquella incipiente laxitud le confería un cierto aire de desaliento que resaltaba la dulzura de su mirada miope. Apartó el dedo de su cara y, después de colocar unas gotas de perfume sobre un algodoncito que se introdujo entre los deseados y escasos senos, apenas realzados por el minúsculo sostén de adolescente, salió con decisión del vestidor, atravesó el revuelto dormitorio, cruzó apresuradamente el fresco salón, y se lanzó a la calle con un ajetreo en el corazón que hacía tiempo que no sentía, y que le hizo recordar aquellos veranos remotos con la pandilla del pueblo, cuando, aprovechando el bullicio de los chapuzones en la alberca, retozaba y trotaba de un lado para otro, provocando encontronazos aparentemente fortuitos con los muchachos, y calculando con preciosismo femenino cada uno de sus movimientos, hasta que conseguía cronometrar su zambullida justo en el momento adecuado, impulsándose desde los escalones en la dirección previamente tanteada para lograr rozarse bajo el agua, atropelladamente, con su primo Diego. Entonces -recordaba- se le erizaba la piel, sintiendo todo su cuerpo recorrido por una descarga electrizante y dolorosa que le cortaba el resuello y le dejaba un regusto a cosas tan desconocidas y deseadas como rotundamente inaccesibles. En el portal de su casa le asaltó un nuevo vértigo y estuvo a punto de desistir de su plan. Pero logró superar aquella nausea inoportuna que había subido desde el andén de su malestar permanente hasta el lugar desde el que renovaba el aire de sus pulmones, y le atascaba la garganta; se rehizo, y avanzó hacia la acera con renovada decisión. Esta vez no iba a pasar lo que otros años. Este año se lo había prometido, llamándose mil veces cobarde a cada acometida de abdicación. Era su oportunidad. Posiblemente, la última. Era una decisión dolorosa y adulta, meditada, desertada y acariciada durante larguísimos años, en medio de una angustia infinita. Ya no habría marcha atrás. Debía permitírselo. Aunque sólo fuera una vez. La tarde se acababa mansamente; definitivamente. Y, desde el río, llegaban las primeras ráfagas refrescantes, envueltas en sombras cargadas de fragancias que enervaban su cuerpo sometido. El aire balsámico con que respiraban a esas horas las inocentes orillas del río era como una fina gasa que le secaba la zozobra de lo prohibido. Se alegró en su interior. Entre todos sus desasosiegos, el último de aquella tarde había sido que un sudor inoportuno le ablandara el cuidado maquillaje dejando a la intemperie su perversa virtud. Aminoró la marcha mientras el recuerdo de su familia le asaltaba con un martirizante latigazo interno. Se detuvo y, con un movimiento de mano, se abanicó la cara como si así apartara cualquier pensamiento que pudiera acabar por frustrarle otra vez sus más íntimos y desesperados deseos. Ellos no tenían derecho a introducirse en su vida de aquella forma. Ellos no tenían derecho a impedirle conocer el sabor del amor prohibido. Su familia no tenía sitial en aquella ceremonia iniciática para la que ninguno había sido catequizado. -¿Tienen derecho a impedírmelo? -se oyó murmurar en voz alta, como si estuviese interrogando a alguien desconocido-. Pero alejó aquel inoportuno remordimiento con testarudez. La decisión estaba tomada. La Ciudad parecía desierta a aquellas horas y, según iba dejando su barrio y adentrándose en el centro de la Ciudad, sentía que desde el asfalto se elevaba una especie de neblina transparente y azarosa, último estertor asfixiante del calor que durante el día parecía subir desde los mismísimos infiernos de los barrios más populosos. Habían pasado ya veintisiete días desde que su familia se había ido a la casita de la playa. Habían pasado demasiado deprisa esos veintisiete días de Julio. Tres días más y ya no tendría disculpa para alargar su estancia lejos de todos los suyos, -pensó-. Cuando se clausurara el curso de verano y dieran por concluidas sus clases en el Colegio, tendría que tomarse las vacaciones y reunirse con ellos. La idea de salir de aquella Ciudad recalentada y desierta se le presentaba tan dolorosamente refrescante como desesperadamente penosa. Siempre nadando entre dos aguas, -se dijo para sus adentros-. Siempre queriendo y no queriendo, apegándose y odiando al mismo tiempo los lugares, y acercándose y temiendo a las personas. Siempre huyendo y quedándose. Siempre diciéndose “de este año no pasa” para volver, al final de cada mes de agosto, con la sensación de haberse traicionado una vez más con una cobardía desmañada y perversa. Cada año le quedaba el regusto de haberse muerto un poco más. Pero éste..., aunque fuera lo último que pudiera decidir en su vida… ¡De ese verano no pasaba! La renovada decisión, lejos de aliviar su decaimiento, tuvo el efecto de que se le reactivara la sensación de urgencia en la que se consumía cada hora de sus días desde que su familia se había ido. La verdad es que la enseñanza no le gustaba necesariamente; sin embargo, el trato cercano y directo con los alumnos le causaba una especial ternura. Era como ir introduciéndose sinuosamente en aquellas mentes infantiles, utilizando sus maneras más dulces y persuasivas para convertirlos, año a año, en cómplices de ideas ni siquiera imaginadas. Pero era en aquellos meses de Julio, en los que en el Colegio apenas quedaba el personal mínimamente necesario para atender las necesidades del curso de recuperación de verano, cuando su relación con los alumnos se hacía íntima y personal. Era una cercanía imposible de mantener durante el curso escolar. Aquellas mañanas luminosas, dedicadas a un grupo reducido de adolescentes, eran excitantes como no podían serlo las grises, tediosas y largas jornadas del invierno, con la megafonía directamente conectada con el Despacho de Dirección. Por otra parte, el curso de verano le proporcionaba una buena disculpa para quedarse en la Ciudad, teniendo a su disposición la intimidad de la megafonía silenciada y la holgura solitaria y tolerante de toda la casa deshabitada, mientras su familia, aquella extensa familia que más que familia parecía una tribu, se iba a la playa “aunque solo sea para que los niños no tengan que aguantar estas calores”. Le gustaba cada año el rito renovado con el que tomaba posesión de los espacios del aula o de la vivienda, como si se tratara de la conquista de un fortín inicuamente invadido, mientras repetía la cantinela de cada verano, como en un ritual que realmente le otorgara la dominio: "su” salón...; "sus” lugares ocultos a oídos impertinentes o a miradas insolentes...; "su” cuarto de baño, donde dejaba correr, junto con el agua de todos los grifos abiertos, sus más íntimas fantasías...¡"Su” malgastado dormitorio, tan lleno de presencias incomprensibles como de fantasmas desconocidos que nunca se habían materializado! Con ese torbellino de pensamientos bullendo en su interior, fue alejándose del centro y empezó a titubear entre callejuelas cada vez más viejas, más estrechas y más llenas de vida olorosa y espesa. Consultó un callejero a la luz de una farola, miró la placa del nombre de la calle en la que estaba y reanudó la marcha. A esa hora, el ambiente de aquella inédita parte de la Ciudad era pegajoso y balsámico. Pensó que estaba lleno de olores absolutamente desconocidos en los barrios acomodados; se recreó durante unos momentos junto a los descuidados parterres de una plazuela recoleta, donde pandillas de mozalbetes de todas las razas se mezclaban en un promiscuo batiburrillo que le caldeaba el corazón. En los balcones, con las deterioradas persianas de madera de gastados colores verdosos colgando sobre las barandillas, se veían mujeres con ropas baratas y ligeras, y hombres en calzoncillos, con los torsos cubiertos solamente por camisetas de tirantes, buscando con ansia una bocanada del aire de la noche aún espeso y recalentado. Miró aquellos cuerpos semidesnudos y sudorosos y le asaltó un depravado deseo de tocarlos, de olerlos, de confundirse con ellos hasta infectar sus ropas en los sudores de aquellos seres de perfiles primitivos y trazados sin titubeos. De revolcarse en aquel jardinillo raído y fragante y sentir junto a su cuerpo la piel de cualquier desconocido. -No eres más que un putón verbenero- se dijo sin demasiado entusiasmo mientras se apretaba la boca del estómago para atajar una nausea inoportuna. Pero, inmediatamente, agitó de nuevo la mano en el aire con aquel gesto con el que maquinalmente, a lo largo de todo el mes de julio, intentaba borrar de su entorno cualquier sensación de contrición que pudiera torcer un año más la correría tantas veces relegada. ¡Tres días! Le quedaban solamente tres días para poder quebrantar, por fin, todas las normas que habían pesado en su vida como una losa, que habían sido como una jaula, una tortura que crecía según iban avanzando los años, una maraña en la que ya no podía ni rebullirse sin sentir que se estaba consumiendo sin haberse vivido. Con los cuarenta recién cumplidos, no le quedaba tanto tiempo para comprobar si era capaz de... -¡Tres días!; tres espléndidos días y ni uno más; me lo prometo. ¡Nada más que tres días! –Dijo en voz alta, sin que ninguna de aquellas pegajosas personas con las que se cruzaba pareciera sorprenderse de su insólito arrebato. El nombre del local apenas era visible al fondo del Callejón de la Salamandra. Lo había elegido precisamente por ser uno de esos locales de mala nota en los que nunca entraría ninguna de las personas respetables y conocidas de su entorno. Una cosa era arrojarse a una aventura desquiciada y otra muy distinta desgarrarle el corazón a los suyos con algo que, a lo mejor, no iba a pasar de ser la última boqueada de un deseo inconcreto, siempre difuso pero acuciante y doloroso como la falta de aire. La indecisión le apretaba otra vez a la altura del ombligo, allí donde nunca había un mínimo placer que recordar. Si después de esto, resulta que..., -empezó a pensar con angustia; pero inmediatamente se obligó a alejar los recurrentes desasosiegos. Rebuscó en el bolso y, a la luz de las farolas, volvió a observarse en el espejo con estremecida atención. Era como si quisiera retrasar el momento de entrar en el local a cuya puerta acababa de llegar casi sin darse cuenta. Una vez más sintió una desolación áspera viéndose titubear cuando había llegado casi a las puertas mismas de su posible redención. El portero le dirigió una mirada escrutadora, como si le estuviera espiando sus intenciones y, con una sonrisa que le pareció claramente perversa y desagradable, levantó los pesados cortinones de sucio terciopelo y le franqueó la entrada, mientras los ojos se le achicaban con lascivia. Dudó aún un momento. Luego, bajó la cabeza y entró, evitando la obscena mirada de aquel energúmeno que sus espaldas le arengaba con una risotada provocativa: -¡Que haya suerte, guaaapa! –Aunque aquel “guapa” le pareció casi una embestida insultante, decidió ignorar su ferocidad y convertirla en una especie de conjuro, e un mantra mágico que con el que ayudarse a avanzar pasillo adelante repitiéndolo para sus adentros: ¡Que haya suerte. ¡GU-A-PA!, se deseó una y otra vez en voz baja, recreándose voluptuosamente en desgranar cada una de las sílabas del insólito piropo. Y entró. * Una bocanada de aire acondicionado le golpeó el pecho, justo a la altura de la abertura de la camisa estudiadamente desabrochada hasta el tercer botón, y se estremeció sin saber muy bien si lo que le envaraba la columna vertebral era frío o miedo. Lanzó una aprensiva mirada al salón. A la escasa luz de las lámparas de colores pudo distinguir varias parejas en actitudes cariñosas e impúdicas. Al fondo, en la barra, había algunas personas solitarias envueltas en el humo de cigarrillos; unos, parados, acodados sobre el mostrador; otros, zascandileando de un lado a otro, como si esperaran a alguien que no acababa de llegar. Se pegó a la pared tratando de que nadie descubriera todavía su llegada, y comprobó con satisfacción que, hasta ese momento, nadie parecía notar su presencia. Buscó el cartelito con la mirada, se dirigió directamente a los servicios y se entretuvo en repasar y reteñir la raíz de la primeras canas de sus sienes con el cepillito del rimel. Luego regresó al salón y, afianzando torpemente el paso sobre los endebles tacones de sus sandalias, se acercó a la barra y pidió un refresco con voz insegura. El camarero le sonrió con un guiño cómplice y le puso delante un vaso alto con los bordes escarchados de azúcar, en cuyo fondo yacía naufragada una cereza escarlata, dispuesta a inmolarse siempre que fuera un traspaso de ida y vuelta entre dos bocas lúbricas. Apenas había empezado a tantear el azúcar del borde del vaso con la lengua, y a succionar con la pajita preparándose para atrapar la frutilla del fondo cuando sintió que alguien se le acercaba por detrás rozando con levedad su nalga. Se sobresaltó ligeramente, pero no hizo ningún ademán de rechazo. -¿Tu no eres del barrio, verdad? -La pregunta le sorprendió y se preguntó tontamente si estaría bien visto en esos sitios contestar a la primera o guardar silencio. –“Un putón verbenero”, eso es lo que quieres ser; ¿ó no?, -pensó con ansiedad. -Sí. Bueno…, no..., -se oyó responder vacilante. Luego siguió: -Yo no sabía... Oye, no te vayas a creer... -¿No sabías...? El roce, que antes le había parecido accidental, ahora subía y bajaba con cierta vacilación a lo largo de su muslo. Supo que todos los Satanes del averno giraban en su entorno, pero no se apartó. Se obligó a concentrarse en el tacto de aquella mano masculina y poderosa de la que le llegaba un calor húmedo y enervante. El Hombre, con una sabiduría infinita pareja a su insolencia, se acercaba a su costado ganando terreno y reduciendo el espacio entre ellos con cada frase que le dirigía. -Eres..., realmente una preciosidad. ¿De verdad que nunca habías estado en un sitio como este? -Pues... -¡Déjalo! Si se te nota de lejos que eres “principiante”. Durante unos segundos guardó silencio mientras escrutaba en su cara ahora sombría y contraída por un amago de nausea mal sofocada. -¡Venga ya! ¿No irás a ser virgen, eh, tú?, –le dijo con una sonrisa tan malévola como afectuosa. ¿Virgen?, -sonrió amargamente para sus adentros mientras su garganta era invadida por una congoja despiadada. ¡Cinco hijos! Todo un familión. Su vida había sido siempre todo un familión: sus austeros padres, sus entregados suegros, sus desdeñosos cuñados, sus impecables y múltiples hermanos. ¡Sus hijos! Sus amados, extraños, adorados y lejanos hijos...Todos absolutamente seguros de que nunca sucedería algo así. Absolutamente seguros de que, siendo como siempre había sido un ser tan infeliz al quien nada le faltaba, nunca se atrevería... ¡Sin embargo...! Mientras recomponía el ánimo, bajó la mirada y repasó su cuerpo lenta, minuciosamente. Sabía que sus caderas eran finas; sus piernas largas; el pecho apenas insinuado, alzándose y descendiendo bajo la blusa con un ligero jadeo. ¿Por qué no? ¿Quién había de saberlo? ¿Por qué tendrían que enterarse? Al menos, una vez. ¡Una sola vez! Aquello no pasaría de ser una aventura de verano con la que borraría para siempre la pesadilla de sus más ocultos y desesperados deseos. Serían tres días. Sus tres únicos días propios, hasta que llegara Agosto. -Sí, –sonrió-. Soy virgen-, se oyó contestar con tono provocativo haciendo que la mano del Hombre se detuviera por unos segundos en aquella caricia equívoca y mansa, mientras esbozaba una sonrisa de incredulidad en medio de un penoso silencio. -¿Y...?, -dijo mirando de frente a los ojos del Hombre con torpe coquetería. No recibió respuesta, pero notó que él reanudaba el recorrido de su pierna con una calidez que le cortaba el aliento. -¿Bailamos? -Le oyó murmurar cerca de la oreja, como en un arrullo, mientras con la punta de lengua le rozaba apenas el lóbulo de la oreja-. Sin esperar su respuesta, el Hombre tomo una de sus manos con la suya izquierda, mientras que con el brazo derecho le rodeaba la cintura empujándole suavemente hacia la oscura pista de baile. -¿Cómo te llamas? –La voz del Hombre le llegaba casi como en un susurro, en tanto se dejaba llevar y balancear en aquellos brazos fornidos y cálidos que acababan en unas manos que no cesaban de moverse, explorándole y estrechándole el cuerpo. La pregunta borró por unos instantes la sensación de enajenamiento por la que se deslizaba. No era su nombre lo que odiaba. Lo que verdaderamente odiaba era la dureza chirriante y ruda de aquel nombre que le recordaba sus más íntimas y remotas frustraciones. No contesto hasta que el Hombre le volvió a preguntar: -¿No vas a decirme cómo te llamas? Dudó pero, como si quisiera mortificarse, respondió entrecortadamente: -Ra..., Ramona. Me llamo Ramona, -titubeó, para continuar en tono agresivo, como si quisiera retar a duelo a su Compañero.: -No es un nombre demasiado sugerente, ¿verdad? Tampoco ahora recibió otra respuesta que no fuera la del lenguaje de unas manos lascivas y apremiantes. Durante un tiempo que le pareció deliciosamente eterno bailaron en silencio, aumentando las caricias hasta lugares tan íntimos que le hicieron sentir una urgencia desesperada. Se besaron, primero, como tanteándose los límites del beso; luego, arrebatándose por ganar terreno dentro de sus bocas; finalmente, dando cumplimiento a la sentencia de muerte de la cereza del fondo del vaso, guillotinándola a pequeños mordiscos compartidos, en los que los labios de ambos fueron jugosos linderos de las tiernas acometidas, sin que ninguno de ellos notara el férreo sabor de la sangre compartida. Se apretó contra el pecho del Hombre con desasosiego mientras que él cerraba su brazo izquierdo a la altura de sus nalgas haciendo que sus pelvis se juntaran hasta causarle un dolor agudo y placentero. Ya no se conformaba con dejarse hacer. Con absoluta resolución empezó a tomar parte activa en aquella guerra repentina y enloquecedora, al tiempo que se decía en su interior con arrebatada delectación: -¡Putón verbenero! ¡Por fin eres lo que siempre fuiste: un putón verbenero! La mano del Hombre exploraba, ahora sin vacilación, entre sus piernas, recorriendo expertamente cada zona, cada prominencia, cada hueco, cada pliegue. Un vértigo de temor y de deseo le nubló los ojos y le aceleró la respiración. Aquello era mucho más de lo que ni siquiera había imaginado. Ambos jadeaban desordenadamente exigiéndose nuevos avances en unas caricias que por momentos se convertían en embestidas imposibles de dominar. La voz del Hombre le llegó lejana entre las tinieblas que eclipsaban su conciencia: -¿Y si nos fuéramos? No quería salir del ensimismamiento que embotaba su mente. No quería que aquello fuera un espejismo, un simple sueño, un nunca más. Sintió que la propuesta, aunque deseada, levantaba una barrera de incertidumbre entre ellos. ¿Irse? ¿A dónde podían ir que no fuera aquel antro? -¿A dónde?, -repuso con congoja. -Aquello no lo iba a hacer en su casa. No tenía derecho a mancillar su cama...; allí donde los niños habían sido engendrados...; allí donde había tenido que simular una entrega y una pasión que nunca había sentido. Allí donde se había bebido todas sus lágrimas y se había embrutecido en toda su desgracia. ¡Si no se hubiera rendido a las exigencias de sus padres...! Pero ellos se lo merecían todo. No podía negarse; se había casado con la persona que ellos habían elegido porque era conveniente. Había formado una familia honesta y discreta porque era conveniente. Y, entre todos, habían dispuesto siempre de su vida hasta los límites de la mismísima locura. Quizá por eso, por haber dispuesto de lo que no era suyo, se merecían que esa noche envileciese aquel falso santuario rompiendo de una vez para siempre con todas las normas. Pero... La voz de Hombre cortó en seco el desenfrenado hilo de sus pensamientos: -Vamos. Iremos a mi casa, -le escuchó con alivio-. ¿Qué te parece? Está aquí, en el barrio. Muy cerca. El desconcierto debió reflejársele inmediatamente en la cara porque vio cómo su compañero amagaba una sonrisa maliciosa mientras le apretaba la cintura rozándole con energía el sexo y le decía: -¿No me irás a decir que a tu edad te asusta ir a casa de un desconocido? Antes de que pudiera contestarle, él le aprisionó los labios con un electrizante mordisco haciéndole brotar un poco más de sangre, mezclada con un resto del jugo de la cereza sacrificada, que enardeció definitivamente su deseo. Cuando salieron a la calle, notó con gozo que las bombillas, en la farolas de aquel barrio, apenas alumbraban. Algunas eran tan amarillentas y mortecinas que convertían su entorno en espacios insólitamente recónditos; otras habían sido directamente apedreadas propiciando que los vecinos pudieran dormir en penumbra, vomitar sus borracheras, lamerse sus hambres o amarse desvergonzadamente sin que la luz del Ayuntamiento les robara la oscuridad de sus vidas o les violara sus intimidades. Avanzaban a trompicones, besándose y manoseándose a cada paso con descaro, urgentemente, con aquellos gestos procaces y barriobajeros que siempre se habían detestado en su entorno, y en los que ahora encontraba un placer sensual y excitante absolutamente desconocido. Lo que hubiera sido soez le resultaba aquella noche especialmente íntimo y suave. Tan natural como la vida misma. -¡Tan natural como la vida misma!- repitió ahora en voz alta y dichosa, mirando una indefinida pareja que se arremetía fogosamente sobre el césped que rodeaba la diminuta fuente de taza de la plazuela. -¿Cuándo te diste cuenta? -le respondió el Hombre siguiéndole la mirada. -Aún no lo se, -le respondió lealmente, deteniéndose en la acera mientras le buscaba el fondo de los ojos-. A lo mejor un día de estos puedo contestarte. ¡Y ahora vayámonos ya! El Hombre apretó sus hombros cariñosamente y le acariciólos labios con su boca, esta vez muy suavemente mientras repetía: -¡Pues vayámonos ya! * No tuvo pudor alguno en desnudarse delante de él porque ambos sabían ya lo que esperaban el uno del otro. Antes de entrar en el dormitorio se habían reconocido y acariciado cada milímetro de sus cuerpos. Se habían besado los labios, el cuello, las manos; y sus bocas se habían paseado por encima de la ropa dejando círculos húmedos sobre la tela que les cubría los pezones y el estómago; habían llegado al éxtasis sin necesidad de poseerse. Y, cuando entraron en el dormitorio, supo que la obra que allí iba a estrenarse empezaría por el final, por el apoteosis, porque era el desenlace lógico de aquellos preludios mil veces imaginados. Se amaron, primero, con la codicia de lo eternamente deseado. Luego, con el agotamiento de lo desmedido. Finalmente, con la dulzura del hambre generosamente satisfecha. Después se durmieron uno al lado del otro “como dos adolescentes que hubieran alcanzado el estado de gracia” -pensó antes de dormirse del todo sin remordimiento alguno ante aquella conciencia blasfema que se le oscurecía mansamente debajo de los párpados. Cuando se separaron al amanecer, los dos supieron, sin necesidad de decírselo, que aquélla, que había sido la primera, no sería su última noche. * De madrugada, se levantó, salió de puntillas de la casa, y se fue a la suya a vestirse adecuadamente para dar las clases. El día, dentro de aquel aula que olía a incienso y a aire expresamente acondicionado para el candor, transcurría con desesperada calma. Las horas se le hacían eternas; las clases insoportables y tediosas; y los adolescentes, que tanto le habían entibiado el corazón con sus celosas fidelidades, le parecían ahora insufribles e impertinentes acusaciones encarnadas en una fila interminable de ojos inocentes. Aún recordaba el desencanto en la cara del Hombre cuando le había dicho que tenía que trabajar. No había aceptado de buen grado sus obligaciones docentes, que los separaba postergando el encuentro. Cuando a las tres de la tarde terminó la jornada, ni siquiera pasó por su casa para cambiar su indumentaria, porque ahora sabía que en esos barrios donde todo es posible, es también posible callejear con atavíos de lo que no se es; por eso, sin que su torturado estómago se tomase la molestia de la censura previa, se apresuró hacia el viejo y deprimido barrio del extrarradio como si acudiera a su primera cita. Subió con apresuramiento las escaleras de paredes deslucidas y no tuvo que llamar a la puerta. Allí estaba él, desnudo, con una sonrisa gloriosa iluminándole la espléndida cara, y con sus brazos abiertos dispuestos a cerrase en un interminable abrazo. Entró y, apresuradamente, se quitó también las refinadas ropas de docente, dejando al aire su anacrónico cuerpo que por primera vez no le afrentaba. Aquella tarde no iban a necesitar entre ellos otra cosa que no fuera su piel ávida de pasión, de ternura y de desvergüenza. * Las informales clases del último día de Julio se le hicieron interminables. Se consumía viendo avanzar de las horas en la esfera del reloj del aula con lentitud desesperante. Escasamente, tuvo conciencia de lo que le decían los alumnos o de lo que les contestaba. Se despidió con mirada ausente y enajenada. Apenas recordaba haberles dicho adiós. Luego, se apresuró por las calles, en medio del calor inmisericorde de las tres de la tarde de aquel mes de Julio, dejando atrás las abiertas y soleadas vías del centro para adentrarse en “su barrio”, apretado y fragante, ruidoso y festivo, bullanguero y grasiendo, procaz e inocente como la vida misma. -¡Cómo la vida misma! Durante los últimos días, desde que conoció al Hombre en aquel glorioso lupanar, se había convertido en una cantinela; en su frase favorita. -¡Como la vida misma!, -repitió levantando la cara hacia la lejana franja de cielo que brillaba por encima de su cabeza, cercada por aquellos edificios desconchados y umbrosos de los que salían todos los efluvios del mundo, todas las voces, todos los colores y las pestes a refritos o a geranios plantados en latas de conservas, todos los berridos de críos recién nacidos, ó los ronquidos de los viejos sesteando a la espera del último latido de sus cansados corazones. Donde el cuerpo era la prolongación del espacio, y el amor algo presente, palpable y sólido como un pájaro de alas abiertas batiendo el aire sin empalizadas a su alrededor. Cuando llegó a la casa, el Hombre ya tenía dispuesta sobre la mesa una copa de vino espeso y rojo de mala calidad; tomó de ella un sorbo y, entre caricias, se lo traspasó a su boca con un tanteo refinado y excitante mientras los dos reían abrazados. -Hoy ha sido el último día de clase- le dijo con excitación. De repente cesaron las risas. Parecía que en el espacio se hubiera quedado colgada aquella frase como una amenaza: ¡“El último día de clase”! Se quedaron en mitad del pequeño salón, mirándose en silencio y viendo cada uno apagarse la sonrisa en la cara del otro, lentamente, con la misma tristeza y lentitud con que se apagan las tardes en el estío. Como si se les desconchara el gesto y se les anocheciera el alma. Sintió que se le humedecían los ojos. Por fin sabía lo que siempre había querido saber; ahora sabía que las fronteras de su cuerpo eran erróneas; ya sabía lo que era el amor sin austeras fórmulas socialmente sancionadas, sin que la idea del bien o del mal pesara sobre su cama; sin ser nada más, pero tampoco nada menos, que una persona de cuerpo entero. Pero ¿qué iba a hacer ahora? ¿Podría prescindir de sentir a su lado un amor de hombre? No se esforzó en contener las lágrimas cuando dijo: -Será la última noche. He pasado los tres mejores días de mi vida. Tres días que siempre recordaré. -¿Por qué?, -dijo el Hombre tristemente con su laconismo habitual. -¡Porque te quiero! –contestó sin haberlo previsto, con un escaso gemido, comprendiendo, en ese mismo momento, que el amor verdadero no era un aprendizaje sino un puerto siempre inseguro donde cualquier viejo y cansado marino quiere acabar sus días a pesar de todo. -No. Lo que te pregunto es por qué ha de ser la última noche. -¡Mi familia!, -gimió-. Yo no podría compaginar nuestro amor y mi familia. Yo no puedo... -¿Qué es lo que no puedes? –le exigió el Hombre con irritante calma y con sus propios ojos enrojecidos-. Piénsalo bien antes de contestarme. Antes de contestarte y seguir engañándote. ¿Qué es lo que no puedes? -insistió elevando ligeramente la voz sin que perdiera su dulzura-. ¿Acaso no puedes amar como quien eres después de lo que nos hemos amado estos días? ¿Acaso vas a renunciar a lo que eres ahora que tan gozosamente lo sabes? Y le pareció que lo que decía el Hombre iba destilando en el espacio que los rodeaba una tenue luz de esperanza filtrada a través de sus propias lágrimas. -¡Yo también te quiero! –continuó el Hombre con voz cálida y tristísima-. No hacen falta tres días. Ni siquiera una hora. Un segundo basta para saber que ha llegado el amor. Yo te he esperado toda mi vida y te encontré en cuanto te vi entrar en La Salamandra antesdeanoche. Tres días han sido suficientes para que tú y yo nos amáramos como ninguno de los dos hemos amado nunca. ¿O no? Como tú ni siquiera sospechabas que se podía amar. ¿O me equivoco? Pero tres días ya no son bastantes ni para ti ni para mí. ¿O no te has dado cuanta? ¿Se había dado cuenta? ¿Alguna ve se había sentido tan “persona” como en esos tres últimos días de Julio? Sus pensamientos, fustigados por las urgencias del Hombre, eran torbellinos desajustados y delirantes. ¿Alguna vez se había sentido tan cerca de Dios como en esos días? -pensó sobrecogiéndose con sus íntimas y blasfemas reflexiones. ¿Y su familia? ¿Podría renunciar a su familia? ¿Acaso era preciso renunciar a su familia? ¿O tenía que pensar que todos ellos no eran otra cosa que un desgraciado accidente tan indeseado como entrañable? ¿Podría olvidarse de ellos y quedarse para siempre con aquel Hombre convirtiéndolo en su verdadera familia; en su Compañero? Como si el Hombre le adivinara el pensamiento, y viviera en su propia carne el desgarro que le atenazaba, alzó su voz oscura y apremiante abiertamente quebrada ya por el llanto: -Piénsalo bien, mi amor; piénsalo bien. ¿Podrás, acaso, volver a acostarte con tu mujer y hacerle otro hijo ahora que sabes que tu cuerpo no es mas que un grotesco error con el que vienes pactando desde que tienes uso de razón? ¿Podrás, después de estos tres días en que has ganado el tiempo perdido durante toda tu miserable vida, volver a ser quien ni siquiera eras? Marineda. 18 de Agosto 2002.
|
|||||||
|
|
||||||||